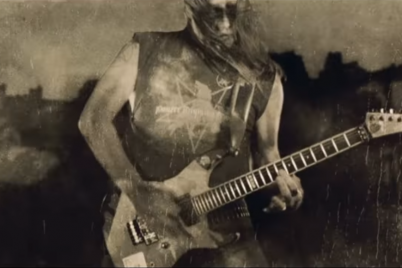Un rayo de sol penetró por la celosía de la ventana en el hotel de paso donde había pernoctado y fu a herir directamente el iris de mis ojos cuando los abrí. Todavía tenía algo de modorra, pero su efecto no era tan notorio porque desde el día anterior parecía que mi instinto de alerta había agudizado mis sentidos ante cualquier peligro que pudiera enfrentar.
Me presenté a la estación Cristóbal Colón y no tuve ningún problema en encontrar un nuevo asiento en el próximo bus que salía a la una de la tarde al Distrito Federal si pagaba una diferencia en pesos mexicanos que era el equivalente a unos veinte o veinticinco dólares, lo que significaba otro desembolso significativa para mi ya lastimada billetera. Pero era pagar y seguir o quedarme allí de brazos cruzados, por lo que con todo el ánimo y energía que pude juntar a mis veintidós años, que no eran pocos, decidí seguir.
A la una de la tarde en punto me estaba acomodando a la par de una de las ventanas de los asientos traseros, mientras me preparaba para comenzar el largo viaje de dieciocho horas que ni yo mismo sabía si sería capaz de soportar.
La primera parada de migración fue en las afueras de Huixtla, un pueblo del que tenía referencia porque precisamente de allí solían regresar a muchos indocumentados centroamericanos. Subieron policías de migración y comenzaron a pedir pasaportes. Automáticamente me llevé las manos a todos los bolsillos de mis ropas, pero no lo llevaba. Entonces, busqué en la maleta de mano, pero antes de que tuviera tiempo de angustiarme, una revelación de última hora alumbró mi mente. Recordé que, por precaución, lo había guardado en la maleta grande que iba en el compartimiento del bus. Cuando el policía llegó a mí, sencillamente le dije que mi pasaporte iba abajo. Con una mirada reprobatoria, el tipo me pidió que me bajara del vehículo, como ya lo habían hecho otro montón de personas. En realidad, tuve suerte que uno de los dos conductores abriera la bodega y me permitiera sacar la maleta para poderles demostrar que decía la verdad. Pero fue este descuido el que me permitió presenciar la manera como los policías realizaban su operación: primero, separaron a los hombres de las mujeres y nos pusieron en contra del bus para comenzar a manosear todo nuestro cuerpo, no entiendo con qué objetivo, puesto que estas personas eran migrantes ilegales y no había razón alguna para que anduvieran armados. Luego, procedieron a pedirnos datos a uno por uno. Esto me dio tiempo para buscar mi pasaporte con cierta calma. Tal y como en la frontera, los policías volvieron a mirarlo como si quisieran tratar de encontrar algo que no cuadrara. Se comentaron entre sí y me devolvieron el documento tras un par de preguntas apuradas. Al final, solo me advirtieron a manera chocantemente paternal que la papelería siempre la debía llevar conmigo y me dejaron volver a mi lugar. Fui el único que volvió a subir al bus entre todas las personas que ahora se quedaban detenidos, lo cual me pareció lamentable. Esta pobre gente se quedó allí, con caras de frustración y los sueños despedazados. Era demasiado triste ver la desilusión que se había dibujado en el rostro de estas personas, cuyo viaje hacia una vida mejor había terminado al medio de esa carretera desolada.
El trayecto por todo el estado de Chiapas fue paralelo a la costa del Pacífico a una velocidad que comía kilómetros vorazmente. Pasamos otros pueblos que yo había previsto ya: Izcuintla, Mapastepec, Pijijiapán, Tonalá, y cada vez que entrábamos a una de estas poblaciones, mi corazón, pecando de exceso de ingenuidad, parecía dar un vuelco, pensando en que subirían los policías de migración y, a la par del pasaporte, me pedirían que mostrara la cantidad de dinero que había enseñado en la frontera. Pero conforme ingresaba al territorio mexicano, fui cobrando aplomo y seguridad. Lo que pasaba es que cada vez que la policía de migración detenía el bus, solo pedían que se les mostraran los papeles. De último, ni siquiera inspeccionaban y se limitaban a cruzar algunas palabras con los conductores. Así fue como, a eso de las cinco y media de la tarde, llegamos a Arriaga, un pueblo fronterizo con el estado de Oaxaca, donde nos hicieron otra requisa meticulosa, la última de todo el viaje. No solo tuvimos que mostrar nuestra papelería, sino que nos hicieron bajar del bus para revisar a sus anchas nuestras pertenencias.
Aunque la tarde comenzaba a caer en aquel pueblo animado, el calor era sofocante. Sin embargo, la plaza en la que nos encontrábamos se mantenía bastante animada y bulliciosa por el montón de personas que iban y venían como si fuera un gran mercado. La mayoría de los rostros eran indios y sus sonrisas cotidianas parecían estar esculpidas en piedras toltecas. Al fondo se dejaba ver el atrio de una de esas iglesias pintorescas de pueblo, encaladas y con un aire fantasmagórico por la sombra que proyectaba el sol que comenzaba a guardarse a esa hora. Desde aquel lugar donde nos encontrábamos, no era difícil adivinar que este pueblo estaba ubicado en una explanada costera tan grande y amplia, como grande y amplio es México mismo. Mis últimas impresiones del agonizante día que abría paso a la oscuridad nocturna, fueron las desérticas extensiones salinas que, como era de esperarse, desembocaban en el mar acariciador de las costas del golfo de Tehuantepec.
El día marcó su límite en el momento en que nos fuimos desviando casi de manera imperceptible hacia el interior de la nación, dispuesto a internarse en las montañas de la Sierra Madre. Aquel atardecer de indio triste parecía estar formado con los retazos de la melancolía de un pueblo abandonado en su tristeza y letargo. Lo único que se pudo ver desde mi ventana fueron los zumbidos rítmicos de los camiones cargados de mercaderías que con sus cláxones se empeñaban en no dejar dormir la quietud de estas tierras, y de ahí más nada.
A eso de las ocho y media o nueve llegamos a la localidad de Matías Romero, donde hicimos una corta parada. Los policías de migración habían dejado de fastidiar desde horas atrás, en el momento justo que dejamos el territorio chiapaneco. Aproveché para comprar una tira de pan sándwich y un litro de agua pura, sin imaginar que eso se convertiría en mis alimentos para los siguientes días. De ahí, el viaje nocturno estuvo signado por la monotonía de ver correr oscuridad desde mi ventana, sin poder pegar un solo ojo para descansar. Así, mientras los pasajeros dormían con la placidez del inocente niño, yo me limitaba a imaginar, más con miedo que ilusión, el monstruo de ciudad a la que mis pasos me encaminaban.
Serían las tres de la mañana cuando hicimos una parada de considerable tiempo en la ciudad de Córdoba, ya en el estado de Veracruz. A pesar de que nunca antes había oído hablar de esta ciudad, llamó mi atención la regular extensión y el nivel de urbanización, que a mi parecer era gigante para no ser siquiera la capital del estado, sino más bien una metrópoli segundona. Ahora, a la distancia de los hechos, pienso que este deslumbramiento se debía, más que todo, a mi falta de experiencia, pues acostumbrado a como estaba de vivir en mi pequeño país donde todo queda relativamente cerca, me parecía imposible que una ciudad de provincia pudiera tener tales dimensiones. Traté de estar atento en cada vuelta que dábamos por las laberínticas autopistas de la ciudad, y cuando me tocó despedirme de ella, tuve la sensación de que la había conocido demasiado poco.
Eran las cuatro de la mañana. Saliendo de Córdoba, comenzamos a tomar el camino montañoso, al pie del pico Orizaba, que se erguía gigantesco y esbelto entre las siluetas borrascosas de las montañas que lo protegían. Comenzó a sentirse una sensación de aire más benigno, propio al de las poblaciones del altiplano, que me eran más familiares por ser oriundo de montaña. El calor que se exudaba, a pesar de que el bus llevaba aire acondicionado moderado, había quedado atrás. Y así, comiendo más kilómetros, los espectros y sombras de la noche comenzaron a cobrar la milagrosa vida de un día nuevo. Para ese entonces, el paisaje había cambiado completamente. Ya no era la vegetación tropical de las tierras bajas que había visto la tarde anterior, sino más bien áreas de tierra sembrada con onduladas montañas como telón de fondo. Pero esencialmente, el paisaje seguía siendo el mismo, un paisaje triste de indio melancólico que tocaba su tum con la nostalgia mañanera acumulada por siglos de trabajar sus tierras y servir al hombre blanco. Era esa tristeza que se respiraba en el aire, lo único que permanecía constante, mientras atrás se iban quedando los caseríos que rezumaban actividad desde aquellas tempranas horas, como suele suceder en las áreas rurales de nuestra Mesoamérica. Eso sí, la bastedad infinita ante los ojos tampoco había cambiado: parajes largos y desolados, donde parecía imposible que pudiera llevarse a cabo alguna actividad humana. Y sin embargo, de pronto se dejaban ver caballos transportando hordas de campesinos o jalando carretas con herramientas de labranza, mientras que algún nopal adormecía de frío en una esquina. Fue así como apareció en el horizonte el majestuoso Popocatlepetl y a cada vuelta que dábamos, el coloso canado se iba acercando más y más, de modo que llegó a convertirse en un enorme Polifemo que esconde en sus entrañas el fuego de Xibalbá, hermano gemelo perdido de nuestro legendario Hunahpú en cuyas faldas quedó sepultada una de las primeras capitales de la capitanía, como venganza feroz de las vejaciones cometidas por esa casta rubia de Adelantados europeos que llegaron a nuestras tierras con la lanza y la cruz dispuestas a bañarse de sangre.
Alejada y pulcra en su impecable albura, como saliendo transformada de los rincones ocultos del Popocatlepetl, de pronto se dejó ver la Puebla de Los Ángeles, con sus campanarios sempiternos dibujados entre la niebla brumosa de la mañana fría. Aunque no entramos en la ciudad, nos acercamos lo suficiente como para ver sus calles y avenidas arboladas bordeadas por caserones coloniales antañones y fachadas barrocas de iglesias y palacetes. La presencia de esta ciudad vaticinaba ya la cercanía de la gran urbe, a la que fuimos arribando, casi sin darnos cuenta también a eso de las ocho de la mañana.
Ingresamos por el sur de la ciudad, atravesando una especie de desfiladeros donde se asentaban inmensos barrios donde reina la miseria. Así como es de magnánima esta ciudad, sus defectos también se ven amplificados por la lupa. En estos barrios, escondidos entre hondonadas, ejércitos de pepenadores se disponían a iniciar otro día más de labores. Así como la opulencia viste de gala a la gran ciudad de Moctezuma, la pobreza floreces en cualquiera de los rincones erosionados de su periferia marginal.
Conforme avanzábamos, la ciudad se extendía, multiplicando sus recovecos y extendiendo sus tentáculos por lugares insospechados. De pronto nos vimos cruzando una línea férrea y quedamos frente a una vieja estación de tren, con muchas locomotoras olvidadas entre el fango y algunas caras entristecidas por el natural signo de la miseria vagaban por el lugar en aquella todavía temprana hora. Pero conforme íbamos adentrándonos a la ciudad, el panorama de extrema pobreza también iba cambiando, de manera que pronto, en una calzada más transitada y atorada de tráfico, aparecieron monótonos módulos multifamiliares, uniformes y cuadrados, habitados por numerosas familias que utilizaban esas prácticas construcciones como dormitorios de aquella ciudad que parecía no tener fin.
A esas horas, había hecho ya amistad con un compañero de viaje llamado Pablo de la Cerda, con quien había intercambiado varias apreciaciones de aquella gran ciudad que, al parecer, le era ya bastante familiar. Debo confesar que, al principio, presentí que me había mirado con la pena de quien siente lástima por un migrante que va a probar suerte al otro lado de la frontera, pero creo que después de entrar en confianza, quedó convencido de esa necesidad mía de viajar y conocer cultura.
De pronto, el bus enfiló por una calzada larga que nos iba acercando a nuestro destino. Hablo de Iztapalapa. Mientras se peinaba el cabello rubio, Pablo me anunció que muy pronto llegaríamos a la estación de la Taxqueña, siempre y cuando, lo permitiera el enorme tráfico que desfilaba en romería paciente hacia el centro de la ciudad.
Cuando abandoné el bus en la Taxqueña, Pablo, a quien lo habían ido a recoger familiares, se ofreció a aventarme a algún lugar. Yo mentí, por supuesto, pues le dije que unos amigos me irían a traer, pero la verdad, había caído en aquella estación tirado por honda y lo único que sabía era que me encontraba al sur de la ciudad, pero sin tener una sola idea de hacia dónde moverme. De cualquier manera, le agradecí y me despidió con una mirada de compasión. Al final, me parece que no logré convencerlo de que mi objetivo era un viaje de placer, pero prefirió no insistir. Sin duda, pensó que de allí, buscaría la manera de salir para Tijuana o alguna de esas ciudades del lejano oeste, célebres por las parvas de migrantes que llegan a ellas.
Pero en fin estaba en la ciudad de México, ciudad del tequila y del mezcal, del chile y los tacos, y capital de la música popular mexicana y latinoamericana. En cuanto salí de aquella enorme estación, busqué un taxi, y lo único que le pude decir al taxista fue que me llevara a un hotel cercano al centro, al Zócalo, y que no fuera muy caro.
Para llegar al centro, seguimos recto la Iztapalapa y atravesamos varios viaductos y desniveles, hasta que asomamos a la amplia avenida de Circunvolución, donde había un gran mercado limitado en la acera por una malla que se extendía por varias cuadras. Era el mercado de La Merced. A través de esas aceras caminaban como hormiga miles de personas que formaban una enorme masa amorfa que tenía vida propia y un movimiento particular.
El taxista no tardó en dejarme en un edificio no muy alto, resquebrajado y de estilo Art Decó, con un letrero luminoso de la marca de zapatos deportivos Canadian. Según el taxista, aquel hotel, llamado Oxford, no era muy caro. Y evidentemente, así era, por lo que, de entrada, dejé pagada varias noches. Luego, me dirigí por unos pasillos grises y largos, en el que se percibía una sensación de severa vigilancia por causa del choque de los tacones en el piso, hasta llegar a un destartalado ascensor que me llevó al octavo o noveno piso.
Lo primero que hice al entrar a mi habitación fue tirarme a la cama y encender una radio que había en la cabecera. Lo único que se dejaba escuchar al correr las emisoras era quebradita, ranchera y tex mex. Bueno, no era de extrañarse aquello, pues al fin estaba en México. Intentaría dormir un poco antes de salir a mi primera expedición por la ciudad. En principio, tenía que ubicar donde estaba el Zócalo y de ahí, lo demás sería sencillo, pues llevaba un mapa demasiado general de la ciudad. Por el momento había que descansar, aunque mi descanso duró menos que una hora, porque la calle me llamaba insistentemente. Al final, me había costado tanto llegar a esta ciudad, que no estaba dispuesto a perder mi tiempo acostándome a dormir.
†