 Adiós, San Fernando. En la mañana de mi tercer y último día en la isla desperté temprano para empacar todo y dejar ordenada la habitación. Miré por última vez a través de la ventana con vista hacia la Isla del Amor. Suspiré pensando en el regreso y salí a despedirme de Julio César, propietario del hostal Mire Estrella.
Adiós, San Fernando. En la mañana de mi tercer y último día en la isla desperté temprano para empacar todo y dejar ordenada la habitación. Miré por última vez a través de la ventana con vista hacia la Isla del Amor. Suspiré pensando en el regreso y salí a despedirme de Julio César, propietario del hostal Mire Estrella.
Afuera, Julio César y yo compartimos una taza de café. Contemplé su porte delgado de piel morena muy tostada por el sol y sus ojos claros para llevarlo envuelto en mis recuerdos. Le agradecí inmensamente sus incontables detalles y consideraciones hacia mí y le prometí regresar cuando pudiera, quién sabe si pudiese reunir el dinero para financiar mi tesis, no importaba: le prometí volver. Antes de despedirme le di un abrazo que lo dejó atónito. Creo que me tomó gusto durante mi breve estadía. “Paso muy solo en este hostal”. Me dio tarjetas para que recomendara su hostal.
Ya fuera de la habitación me dediqué a vagabundear por la única acera. Descubrí una pequeña venta pero apenas tenía para volver en la panga comunal y no pude comprar y comer como deseaba. Pregunté a qué lado debía esperar y me mandaron a caminar lejos hasta que me encontré con un muchacho que me mandó nuevamente al puerto principal, a donde había desembarcado la primera vez.
Con la luz del día sí me aventuré a caminar sobre la pedregosa costa porque la vista de las aguas celestes me hacía suspirar: era como si el cielo se hubiese dignado a descender líquidamente, a transfigurarse en mar dulce.
Después que me harté de tropezar con las piedras y me maravillé de las aves que encontraba, fui a la tienda de artesanías. Aunque estaba cerrada, encontré en sus gradas a una hábil artesana tallando madera. Me dijo que era estudiante, como yo, que viajó a Managua para poder estudiar y que sabía lo que era andar sin un peso encima y tener que sufrirla de esa forma. Al final sí pude entrar a la tienda y vi infinidad de pájaros coloridos tallados en madera, camisolas con ‘Solentiname’ bordado y demás objetos pintados a mano.
Cuando por fin apareció la panga me fijé que no era la panga comunal en la que había llegado, sino una panga más pequeña y veloz. Dudé en si podría costearla o no, pero de todos modos me subí, ansiosa de retornar a Managua, en donde sí podría comer.
La travesía en panga rápida, con la panga saltando velozmente sobre la superficie, da la sensación de ser una hormiga montada sobre una hoja a merced de vientos unidireccionales, y los brincos constantes se sienten como ir no sobre agua, sino sobre una inmensa gelatina que tiembla de arriba hacia abajo a medida que se desplaza. Yo iba feliz, con chaleco salvavidas, admirando la inmensidad del lago por última vez.
Llegamos al puerto y ahí fue cuando surgieron los problemas. Aníbal, el panguero, me estaba cobrando diez dólares —en la panga comunal se paga alrededor de 100 córdobas (poco menos de cuatro dólares), pero esta sale sólo en determinados días—. Yo tenía que costearme el pasaje a Managua, y en ningún momento se me ocurrió ir a buscar a algún amigo a San Carlos para que me prestara. Muy avergonzada le di una parte y fingí ir a buscar el dinero.
Durante mi fuga pasé comprando una cerveza enlatada y mi boleto del bus San Carlos-Managua. En la estación de buses del mercado miraba a los sancarleños que iban de viaje, casi todos de tez morena. Siendo una de las pocas mujeres blancas que había pronto llame la atención de los vendedores, quienes me acosaron con su mercancía y, luego de enterarse de que era paisana suya, cambiaron la mercancía por sus insinuaciones amorosas, por lo que subí al bus en cuanto llegó, para escapar de ellos.
Creí haber burlado al inocente panguero. Estaba mirando a través de la ventana cuando de repente sentí una persona sentarse a mi lado y escuché: “Creí que iba para el banco a buscar dinero”. Era el panguero. Había cometido el error de revelar mi identidad de estudiante y mi necesidad de volver a Managua momentos antes de mentir. Casi con lágrimas en los ojos le supliqué me dejara ir, que no tenía nada y que los últimos centavos los había usado para comprar mi pasaje de vuelta a casa “y esta cerveza para quitarme los nervios”. Aníbal, el panguero, tuvo lástima de mi pobreza y me dejó ir. Yo anoté sus datos, prometiendo que regresaría a pagarle el resto de dinero que le debía.
Llegué a Managua siete horas más tarde, subí a un taxi con machete al cinto y fui recibida en casa como una heroína de guerra.
***
Meses más tarde, en enero de 2015, regresé a San Carlos como profesora del taller de guion cinematográfico del proyecto Rodando San Carlos. Eludí mis deberes de docente por un par de horas y fui a buscar a Aníbal al malecón. Me tomó un par de días dar con él, pues estaba ocupado trabajando. Le pagué con parte de mis viáticos lo que le debía mientras le repetía emocionada “Ya vió Aníbal, yo le dije que iba a regresar a pagarle”. Y Aníbal algo apenado y muy sonriente, casi me juraba: “Yo le creía, muchacha, yo sabía que sí me iba a pagar”. No quiero terminar sin hacer mención de mi agradecimiento para Solentiname Tours y sus compresivos pangueros.
†
¿Quién es Solange E. Saballos?

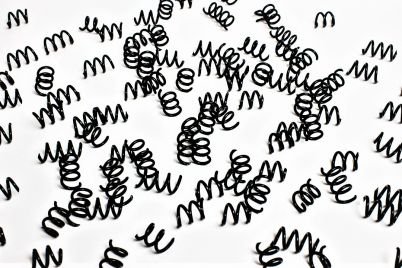

Bonito articulo me gusto haberlo leído.