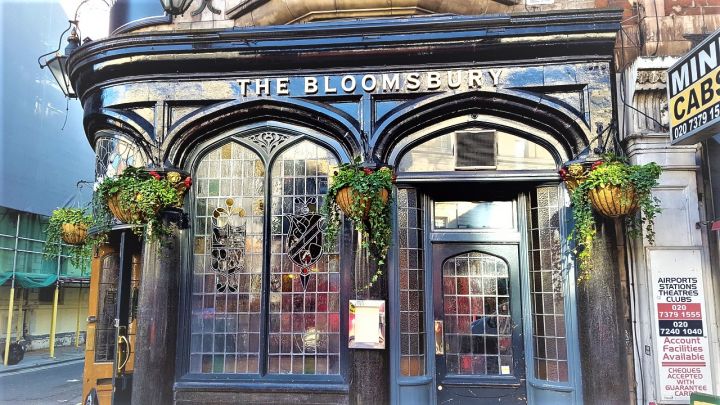Al terminar la guerra franco-prusiana, Europa entró en un período de paz y prosperidad marcado por la Segunda Revolución Industrial. Los primeros automóviles comenzaron a aparecer en las calles, Tesla y Macroni transmitieron radiocomunicaciones por primera vez y el RMS Titanic zarpó desde Southampton hacia la tragedia. A la sombra del restaurante Maxim’s en París y el almacén Harrods en Londres, el capitalismo se sentó en el trono y el colonialismo conquistó el mundo.
Al terminar la guerra franco-prusiana, Europa entró en un período de paz y prosperidad marcado por la Segunda Revolución Industrial. Los primeros automóviles comenzaron a aparecer en las calles, Tesla y Macroni transmitieron radiocomunicaciones por primera vez y el RMS Titanic zarpó desde Southampton hacia la tragedia. A la sombra del restaurante Maxim’s en París y el almacén Harrods en Londres, el capitalismo se sentó en el trono y el colonialismo conquistó el mundo.
Sería imposible que tantos cambios no hubieran dejado marcas profundas en la sociedad. El socialismo, el liberalismo y el conservadurismo se definieron en oposición mutua y formalizaron su pugna por el alma de Europa. En el ámbito cultural se popularizó a Van Gogh, apareció el Art Noveau y Debussy compuso Clair de Lune. Bajo las ideas de Darwin, Nietzsche, Marx y Freud, aparecieron los movimientos sufragistas, sindicalistas, eugenistas y anarquistas. Así fue como mientras Marcel Proust comenzaba a escribir En busca del tiempo perdido, el mundo se volvía moderno.
Al otro lado del Canal de la Mancha, la Sociedad Fabiana, fundada por Sydney y Beatrice Webb, fue uno de los puntos neurales de la Inglaterra eduardiana. Su meta era y sigue siendo la conquista del socialismo por medios graduales y democráticos. Este ideal atrajo a pensadores de la talla de George Bernard Shaw y H. G. Wells, quienes pasaron de amigos a rivales debido a sus diferentes concepciones sobre el socialismo. En la Sociedad se debatía, al mejor estilo inglés, sobre la Unión Soviética, el método científico y la guerra de los bóers.
Los Fabianos también encontraron rivales fuera de la Sociedad. Al igual que Wells, Bertrand Russel y Aldous Huxley fueron grandes defensores de la ciencia y la razón, pero sus simpatías con el socialismo fueron mucho más reservadas. Russel, de hecho, fue un campeón del liberalismo clásico y uno de los principales anticomunistas de la época. A Bernard Shaw lo describió como un hombre excesivamente cruel y vanidoso obsesionado con defender a Stalin y su régimen, mientras que de Wells se limitó a pesar sus aciertos con sus desaciertos.
Otro escritor que nunca perdió la oportunidad de participar en una controversia fue el gran apologista católico G. K. Chesterton, quien mantenía una amistad combativa con Shaw y Wells y una enemistad cordial con Russel. Valiéndose del ingenio, la ironía y un profundo conocimiento, estos titanes discutían públicamente sobre temas que iban desde religión hasta política, tocando las fibras más profundas de lo que nos hace humanos. A todos los unía su deseo de una sociedad mejor y los separaban sus ideas sobre cómo llegar ahí.
Las aspiraciones de esta generación no se limitaron a lo político. A las grandes novelas, cuentos y poemas de los arriba mencionados se les une la obra indispensable de D. H. Lawrence, Agatha Christie y Virginia Woolf, así como las invaluables aportaciones de J. R. R. Tolkien a la literatura universal. No es difícil ver lo mucho que todos estos artistas se nutrieron del clima intelectual y político de su tiempo; todos se leían y criticaban mutuamente y, en el proceso, refinaban sus propias posturas. Tolkien, por ejemplo, formaba parte de un grupo literario junto a C. S. Lewis, quien, a su vez, se convirtió al cristianismo gracias a Chesterton.
Hay muchas lecciones sobre este período histórico. Leer a los eduardianos es entender el siglo XX y, por ende, el XIX y el XXI. Pero más que eso, es entender cómo la libertad de expresión y la comunicación entre artistas, intelectuales y el público general son clave para generar debate y hacer sentido de las complejidades y sutilezas del mundo que nos rodea.
Ver todas las publicaciones de Rodrigo Vidaurre en (Casi) literal