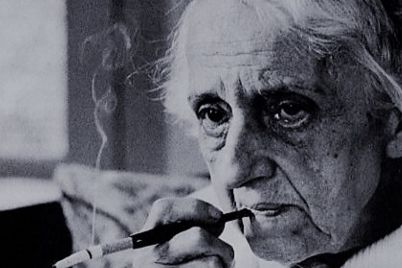Se dice que uno es producto de su tiempo y se ocurren pocos tiempos más interesantes para crear y vivir que la época victoriana. Con el ascenso al trono de la reina Victoria, Inglaterra alcanzaba no solo la cúspide de la Revolución Industrial, sino que se consolidaba como el imperio más poderoso del mundo. La confianza nacional era más alta que nunca y Londres presumía ser la capital del universo.
Se dice que uno es producto de su tiempo y se ocurren pocos tiempos más interesantes para crear y vivir que la época victoriana. Con el ascenso al trono de la reina Victoria, Inglaterra alcanzaba no solo la cúspide de la Revolución Industrial, sino que se consolidaba como el imperio más poderoso del mundo. La confianza nacional era más alta que nunca y Londres presumía ser la capital del universo.
Este período vio la expansión del proletariado industrial y la emergencia de una burguesía cada vez más ambiciosa en sus aspiraciones económicas y políticas. De hecho, los historiadores ubican el comienzo de la era victoriana en la Ley de reforma de 1832, la cual, en respuesta a presiones sociales, extendió el derecho al voto más allá de la aristocracia tradicional. Esto dio inicio a una serie gradual de reformas sociales que modernizaron las instituciones inglesas y, con ello, trajeron un fértil clima intelectual.
El primer gran observador de esta realidad fue Charles Dickens. En sus obras —Oliver Twist, Tiempos difíciles y Grandes esperanzas, por mencionar algunas— creó personajes realistas, grotescos, cómicos y carismáticos que ilustraban el trabajo infantil, la prostitución, la orfandad y otro sinfín de problemas que enfrentaban los ingleses más pobres. Cabe decir que la obra de Dickens fue considerada un motor clave para las demandas políticas arriba mencionadas, al punto que Karl Marx consideró que tenía «más verdades políticas y sociales que las proclamadas por todos los políticos, publicistas y moralistas juntos».
Dickens también fue un gran satirista de la moral victoriana, la cual, al igual que muchos de sus contemporáneos, acusaba de hipócrita. Esto se debe a que durante estos años hubo un interés marcado pero inauténtico por el moralismo, la higiene y la cultivación de virtudes cristianas. Mientras conquistaba al mundo, Inglaterra se veía a sí misma como el gran poder global encargado de predicar con el ejemplo y liderar a otras naciones hacia el progreso. Aumentó la atención que se le daba a la educación física y moral de los niños, plasmada en la novela Los días de escuela de Tom Brown de Thomas Hughes y llevada a la realidad por instituciones como la Young Men’s Christian Association (YMCA) en 1844. Bajo la bandera del cristianismo muscular, Inglaterra exportaba a sus colonias no solo su ética anglicana, sino también el rugby, el fútbol y el cricket como deportes organizados.
Dickens no fue el único en criticar este aspecto de su sociedad. Su gran rival, William Makepeace Thackeray, también lo hizo en su novela Vanity Fair, obra definitiva de este período en la cual los vestidos largos y modestos coexistían con los bares y burdeles de Jack el Destripador. Otra obra seminal en este aspecto fue El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde de Robert Louis Stevenson, la cual encarnó físicamente la dualidad del sujeto victoriano. Finalmente, las hermanas Brontë nos entregaron sus magistrales testimonios de lo que significaba ser mujer en una sociedad tan patriarcal y puritana, misma que condenó a Oscar Wilde y a Alfred Douglas por su homosexualidad.
Sería imposible cuantificar el impacto de los victorianos no solo en Inglaterra sino en todo el mundo. Podríamos hablar de Rudyard Kipling capturando el espíritu imperialista mientras él mismo era cautivado por la sabiduría del Bhagavad-gītā. Podríamos hablar de que Lewis Carrol «inventó» el concepto de infancia cuando publicó Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas y Jabberwocky. Podríamos hablar de la belleza de la poesía de Elizabeth Browning y Lord Tennyson mientras ambos se disputaban el título de «Poeta Laureado del Reino Unido». Se habla de cómo las ideas de Charles Darwin, Thomas Carlyle o John Stuart Mill cambiaron al mundo moderno; pero no se habla lo suficiente sobre la compleja relación dialéctica que siempre existe entre ciencia, economía, política, filosofía y arte; y cómo el elegante juego entre ellas determina el curso de la historia.
Ver todas las publicaciones de Rodrigo Vidaurre en (Casi) literal