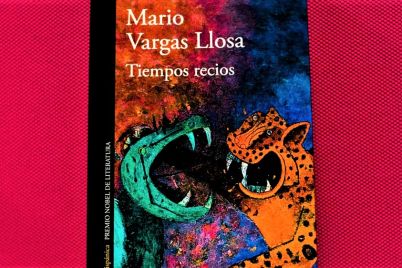Cada poco echo de menos tomar el té en la casa de mis abuelos. Allí, el ruido de los zanates, que en la última hora de la tarde se cobijan entre los árboles del Barrio de la Concepción de La Antigua, hace saber que el sol está por marcharse y esa era la hora en que mis abuelos se pasaban la chibola para debatir sobre cualquier tema. Mientras tanto yo me divertía escuchando en silencio y llevando la mirada de un lado a otro como en el Ping Pong del Atari. En estos días de resaca futbolera, más allá de que uno se interese o no, he vuelto a recordar que mi abuelo, contador de profesión, se quejaba de que la gente gastara su poco dinero en actividades que no mejoraban en absoluto su calidad de vida. Mi abuela, enfermera y aficionada a la costura, le decía, sin dejar de ver la aguja con la que ajustaba un botón o zurcía un calcetín, que no debía ser tan severo porque, además de ser una inyección para la economía a todo nivel, esas actividades «prescindibles» endulzan el sinsabor en el que suele desarrollarse la vida de mucha gente.
Cada poco echo de menos tomar el té en la casa de mis abuelos. Allí, el ruido de los zanates, que en la última hora de la tarde se cobijan entre los árboles del Barrio de la Concepción de La Antigua, hace saber que el sol está por marcharse y esa era la hora en que mis abuelos se pasaban la chibola para debatir sobre cualquier tema. Mientras tanto yo me divertía escuchando en silencio y llevando la mirada de un lado a otro como en el Ping Pong del Atari. En estos días de resaca futbolera, más allá de que uno se interese o no, he vuelto a recordar que mi abuelo, contador de profesión, se quejaba de que la gente gastara su poco dinero en actividades que no mejoraban en absoluto su calidad de vida. Mi abuela, enfermera y aficionada a la costura, le decía, sin dejar de ver la aguja con la que ajustaba un botón o zurcía un calcetín, que no debía ser tan severo porque, además de ser una inyección para la economía a todo nivel, esas actividades «prescindibles» endulzan el sinsabor en el que suele desarrollarse la vida de mucha gente.
Recordé estos diálogos al ver de nuevo la postura desdeñosa que predica el estrato más «pensante» de la sociedad con respecto al Mundial de futbol recién concluido y que por fortuna se desarrolla cada cuatro años (ojo, que los transas de la FIFA intentaron hacerlo cada dos para duplicar las ganancias, y como no lo lograron, aumentaron el número de equipos participantes), pero también en relación con los desfiles por las fiestas patrias de septiembre y por las celebraciones de Semana Santa en Guatemala, que son, a estas alturas, actividades más folklóricas/gastronómicas/culturales que religiosas. Esta gente hace gala de su desprecio por estos eventos masivos quejándose de que intoxican el ambiente y alegando que los medios de comunicación llegan a ser aún más ruidosos y tumultuosos, y que son utilizados como cortinas de humo para distraer la atención de la gente de las cosas realmente importantes. Quizá en este último punto puedo estar de acuerdo con ellos.
Ahora que se acabó el Mundial (para nostalgia de la mayoría y sosiego de algunos pocos), no pasarán muchos días para que los comercios y los medios de comunicación lancen una nueva carnada para mantener la inercia del consumo — siempre in crescendo— y saciar la glotonería de los que siempre andan buscando algo en qué derrochar su tiempo, energía y dinero.
Dicen que hacia la mitad del siglo XVII Blaise Pascal señaló que «Todas las desdichas del hombre derivan del hecho de que no es capaz de estar sentado tranquilamente, a solas en una habitación». Y aunque han pasado más de trescientos años, ese postulado resulta indiscutible y progresivamente vigente, sobre todo ahora que pasar un par de horas desconectado del teléfono puede resultar aterrador; y ni hablar de la zozobra que nos devora al salir de «vacaciones» y llegar a un hotel donde no hay conexión a internet.
Imagino, entonces, que si la tesis de mi abuelo se llevara a cabo y se suprimieran del calendario comercial, local e internacional los eventos que mencioné más arriba, ¿qué sería de millones de borrachos sin tema para discutir sobre la barra? ¿Con qué sustituirían los padres la ilusión que tienen por comprar un traje nuevo para sus hijos, ya sea el uniforme marcial para los desfiles, el estreno de verano o la camisola de su equipo favorito? ¿Somos capaces de entretenernos sin eventos masivos?
Más allá de que, en lo colectivo, los centros que dirigen los vectores globales de pensamiento/propaganda/consumo se empeñan en aumentar la dosis de droga para volvernos cada vez más adictos, en lo individual tampoco tenemos mucho chance. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos un domingo, o al menos una tarde de ocio, sin estar atentos al teléfono? ¿Nos lleva a algún lado la avalancha de impulsos externos para saciar el vacío interno?
†
¿Quién es Leonel González De León?