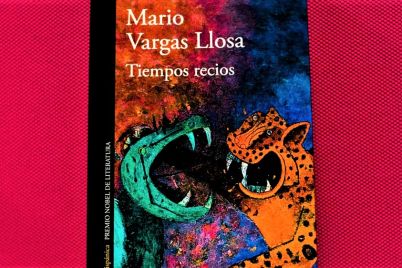Recientemente tuve la oportunidad de ver Aurora, el último largometraje de la cineasta costarricense Paz Fábrega. La trama sigue las tribulaciones de la joven Yuliana, que ha embarazado por accidente y encuentra refugio con Luisa (Rebeca Woodbridge), la maestra de arte de su hermano. El filme es excelente: un paciente ejercicio de observación chekhoviana repleto de sabia curiosidad y empatía hacia sus personajes; pero es la manera del embarazo de Yuli la que me agitó las neuronas.
Recientemente tuve la oportunidad de ver Aurora, el último largometraje de la cineasta costarricense Paz Fábrega. La trama sigue las tribulaciones de la joven Yuliana, que ha embarazado por accidente y encuentra refugio con Luisa (Rebeca Woodbridge), la maestra de arte de su hermano. El filme es excelente: un paciente ejercicio de observación chekhoviana repleto de sabia curiosidad y empatía hacia sus personajes; pero es la manera del embarazo de Yuli la que me agitó las neuronas.
El padre es uno de varios muchachos, compañeros de colegio, con quien Yuli y otras chicas comparten lo que aparenta ser una vida sexual comunal. Una escena crucial los muestra juntos en el dormitorio de alguno/a, haciendo sus tareas acurrucados en la cama y en el suelo. Al término de los estudios encienden su música preferida y comienzan a acariciarse y besarse, a bailar una danza orgiástica que es —sugiere el filme— tan parte de su rutina como los exámenes de geometría.
Mi intención no es juzgar (¡Dios libre!) la permisibilidad moral de este arreglo en Aurora. Es probablemente más sano que el de María (María Mercedes Coroy), la joven embarazada por su novio mentiroso en Ixcanul, de Jayro Bustamante; o el de Ana (Milena Smit), violada por un «amigo» en Madres paralelas, de Pedro Almodóvar. Sin embargo sospecho que Fábrega, más allá de contar la historia de sus personajes, en Aurora busca comentar sobre las costumbres sexuales de los jóvenes de hoy: los miembros de la Generación Z.
Sospecho esto porque he encontrado comentarios similares en varias películas latinoamericanas recientes. En Ema, de Pablo Larraín, la epónima heroína es parte de una tropa de bailarinas veinteañeras que pasan las noches entrelazadas en extáticos malabares colectivos. En Monos, de Alejandro Landes, un grupo de guerrilleros adolescentes vive un idilio edénico en las nubladas montañas de Colombia. En Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, los jóvenes «cholombianos» de Monterrey intercambian parejas sexuales con la misma frecuencia que parejas de baile.
Si esto es real, pues qué bien que está siendo mostrado en la pantalla, así como por ejemplo a principios de la década del 2000 el cine latinoamericano comenzó a desenmascarar sin prejuicio el homosexualismo. El problema es que, dada la evidencia disponible, no es real. Psicólogos y sociólogos concuerdan con que la Generación Z experimenta el sexo de un modo más fluido que sus mayores. Sin embargo, también está claro que, comparándolos con generaciones anteriores, los jóvenes de hoy tienen mucho menos sexo porque la mayoría de su vida social la pasan —paradójicamente— en las redes sociales, no pueden independizarse económicamente de sus padres, no tienen expectativas optimistas sobre el futuro y con mayor frecuencia suelen padecer depresión, ansiedad, inseguridad… en fin, por muchas razones.
¿De dónde, entonces, se origina el mito de que la Generación Z vive en orgía perenne? ¿Será talvez un caso de wish fulfillment por parte de directores de cine que observan con pavor la esfumación de su propia juventud? O quizás sea que las generaciones X y Y miran a sus hijos, hijas, hermanos o hermanas menores con incomprensión y con lástima incluso —«¡Qué mundo de mierda les ha tocado!»— y les desean que por lo menos la pasen bien en el dormitorio.
De cualquier manera, incluso antes de los encierros preventivos, ya parecía que la acción más excitante estaba reservada para las pantallas.
[Foto de portada: Temporal Film]
Ver todas las publicaciones de Eduardo Frajman en (Casi) literal