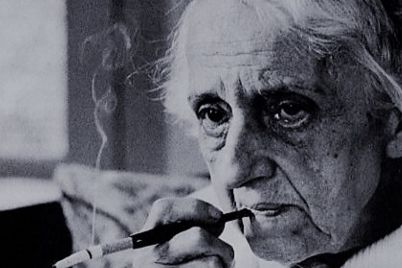![]() No hay nadie más peligroso que quien cree tener a Dios de su lado. En El Salvador, mi país (y un país tan dulce), el 3 de marzo pasado se llevaron a cabo las elecciones para alcaldes y los resultados fueron llamativos: todos se proclamaron ganadores mientras sus heridas frescas sangraban. Menos de un tercio de los votantes acudió a las urnas, revelando una apatía reina. El partido del actual presidente, con todo a su favor para ganar, se mostró como un gigante con pies de barro, respaldado únicamente por un nombre: Nayib Bukele. Quedó claro que el apoyo desmedido del electorado es hacia él y hacia aquellos que considera indispensables (léase: los diputados) pero no hacia el partido, evidenciado en la derrota en muchas alcaldías y las casi derrotas en otras tantas.
No hay nadie más peligroso que quien cree tener a Dios de su lado. En El Salvador, mi país (y un país tan dulce), el 3 de marzo pasado se llevaron a cabo las elecciones para alcaldes y los resultados fueron llamativos: todos se proclamaron ganadores mientras sus heridas frescas sangraban. Menos de un tercio de los votantes acudió a las urnas, revelando una apatía reina. El partido del actual presidente, con todo a su favor para ganar, se mostró como un gigante con pies de barro, respaldado únicamente por un nombre: Nayib Bukele. Quedó claro que el apoyo desmedido del electorado es hacia él y hacia aquellos que considera indispensables (léase: los diputados) pero no hacia el partido, evidenciado en la derrota en muchas alcaldías y las casi derrotas en otras tantas.
Los partidos de oposición se contentaron con una sola alcaldía que, irónicamente, incluye la cuna política del presidente. Sin embargo, en esa alcaldía no triunfaron las banderas de los partidos políticos de oposición salvadoreña, sino el rostro de la mujer que buscaba permanecer en el cargo: Milagro Navas. Esto nos lleva a reflexionar sobre la costumbre del caudillismo en América Latina, y especialmente en Centroamérica, donde los personalismos eclipsan a menudo las ideas. Pero las recientes elecciones demostraron que incluso las consignas más poderosas —como la promesa de que los pandilleros no salgan de la cárcel— no son suficientes sin el apoyo directo a los alcaldes.
En este país tan dulce ser parte del partido del presidente no garantiza la victoria. En contraste, ser parte de ARENA o del FMLN parece ser una fórmula para la derrota. La única alcaldesa que conservó su puesto optó por no usar la bandera de su partido y confiar solo en su nombre, una estrategia que le funcionó debido a su larga gestión, transformando un pueblo irrelevante en la mejor ciudad del país en casi todos los indicadores posibles.
Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial: ¿qué podremos esperar de la política cuando el amor hacia el presidente —así como pasa con todos los amores— termine? Él ha mostrado preocupación por su legado, pero la apatía hacia la democracia crece; no solo en El Salvador, sino en todo el mundo donde existe. La pregunta sobre cuántos años nos quedan de democracia y qué deben hacer los políticos para revitalizarla es pertinente. Necesitamos que la política aborde los problemas diarios de los ciudadanos y evite que se sientan excluidos de un sistema supuestamente diseñado para que gobierne la mayoría.
Pero antes de que cualquier cambio pueda suceder, los ultra personalismos, alimentados por aquellos que creen tener de su lado a Dios —o en su defecto, que creen ser Dios— suelen cobrar la sangre de inocentes. Este pequeño pedazo de tierra continúa generando titulares, sirviendo como un presagio de un futuro global donde el desinterés por lo público y el desdén hacia la política podrían ser la norma. Sin embargo, a pesar de los peligros que ello implica, este sentimiento no es injustificado. En marzo hubo elecciones y todos perdieron aunque todos afirmaron haber ganado: una paradoja tan amarga como reveladora de la dulzura y la resiliencia de este país.
Ver todas las publicaciones de Darío Jovel en (Casi) literal