 Aquella eventual rivalidad entre Ciencia y Arte como antagonías del pensamiento humano, hace bastante tiempo ha quedado deshecha. Incluso, más que una disputa intelectiva, ahora es una ingenuidad rabiosa concebirlas así. Por cuanto, ambas nos construyen mundos sensibles, nos estilizan la realidad y mantienen viva nuestra capacidad de asombro.
Aquella eventual rivalidad entre Ciencia y Arte como antagonías del pensamiento humano, hace bastante tiempo ha quedado deshecha. Incluso, más que una disputa intelectiva, ahora es una ingenuidad rabiosa concebirlas así. Por cuanto, ambas nos construyen mundos sensibles, nos estilizan la realidad y mantienen viva nuestra capacidad de asombro.
Jacob Bronoswki fue uno de los pioneros en advertir esta poetización del saber. Su obra El ascenso del hombre es una enternecedora genealogía sobre toda la vida en nuestro planeta y sobre la infancia remota del ser humano. Bronowski fue, asimismo, uno de los primeros científicos de la modernidad en migrar de objeto de estudio luego de la debacle de la II Guerra Mundial: la bomba atómica y otros descubrimientos fatídicos de las ciencias puras (la física, la química, la matemática), y que durante aquella época avergonzaron a una gran comunidad de investigadores de estas disciplinas. Muchos encontraron en las ciencias sociales (la antropología, la sociología, la etnología, etcétera) un objeto de estudio verdaderamente digno: el hombre mismo. Bronowski —matemático, biólogo, cosmólogo, físico y poeta— inspiró a toda una generación de científicos hacia esta poetización, pero también humanización del saber. “Estamos a solo un salto del conocimiento, a un paso inesperado para descubrir algo extraordinario”, admitía. El concilio de opuestos era su fascinación, de ahí que sus colegas confesaran de él: “Jacob Bronowski no es un hombre, es una multitud”.
Carl Sagan tiene que ser uno de los herederos más íntimos de las ideas de Bronowski, y es además el cosmólogo y cronista sobre galaxias más inquietante del siglo XX. Él mismo poetizaría sobre los orígenes de la luna en su libro Los dragones del Edén (Premio Pulitzer, 1978). En las eras tempranas del universo —hace 5 mil millones de años, revela Sagan—, la Tierra fue bombardeada furiosamente por asteroides provenientes de otras galaxias. Nuestro planeta sucumbió y porciones de su corteza fueron arrojadas a sus cercanías, a la deriva. La Tierra se vio arrancada de sí misma. Estos fragmentos se atrajeron por la energía generada y una mínima gravedad inducida por el impacto. Se atrajeron formando un cuerpo rocoso y agujereado que llegaría a ser nuestro satélite, y desde entonces la luna orbita alrededor de nuestro planeta con una melancolía del origen primigenio por una nostalgia de sí misma.
Neil deGrasse Tyson, astrofísico y celebrado divulgador de la ciencia contemporánea —Sí, el mismo científico que fuera viralizado con un meme en redes sociales— tejería la más reciente teoría sobre la expansión del universo. A decir: luego del estruendo del Big Bang, toda la materia y energía del universo continúa en movimiento sin tregua. Las galaxias, los asteroides y todo cuerpo celeste continúan en su peregrinación incesante y en expansión hacia los confines del universo, que a su vez es creado en la medida en que se transita a sí mismo. Bajo este testimonio enternecedor, siempre en dirección al borde nos estamos moviendo sin poder evitarlo, hacia los límites inéditos del universo —explica deGrasse Tyson— y estamos aquí en este planeta vulnerable, ahora en el preciso momento que el universo se expande infinitamente, estamos aquí juntos, aferrados unos a otros, sin saber a dónde vamos, en esta frágil y pequeña embarcación azul oceánica que hemos llamado hogar, y remando hacia el crepúsculo perpetuo del cosmos.
Un cosmos que nació hace diez mil millones de años con billones de estrellas que jamás conoceremos, galaxias a quienes los astrónomos han nombrado poéticamente “el telar maravilloso”. El cerebro no es tan antiguo, nos enseña el neurólogo y anatomista británico Oliver Sacks, sino muchísimo más niño. Su evolución anatómica, motivada por los constantes imperativos de supervivencia, le ha tomado solo cien mil años. 20,000 millones de neuronas hilan nuestros pensamientos en un cerebro que a primera vista parece bastante horripilante: arrugado como una nuez y con la textura de una trufa. La información viaja por toda la corteza cerebral en forma de energía a través de un circuito que nunca cesa, en información codificada: música, palabras, imágenes, olores. Si todas las neuronas funcionaran simultáneamente, generarían suficiente energía como para encender una bujía incandescente de 25 watts —de ahí aquella alusión en las caricaturas a colgar un bombillo junto a la cabeza del personaje cuando una idea ingeniosa irrumpía en su mente—; algo más: si una computadora moderna puede albergar de caudal informativo alrededor de un millón de bits x cm3, el cerebro humano es capaz de almacenar diez mil veces más datos, es decir, diez mil millones de bits x cm3. Por su anatomía y otras funciones extraordinarias, ha sido llamado “el telar encantado”. Así, el cerebro no es otra cosa que una metonimia del cosmos. O mejor aún: inversamente.
“Vemos con los ojos —nos revela el Dr. Sacks— pero también vemos con el cerebro activando nuestro telar encantado, y el ver con el cerebro, a menudo, se llama imaginación».
A finales de febrero de 1990 la sonda espacial Voyager dejaba atrás Neptuno y llegaba tan lejos como nunca antes una nave no tripulada lo hacía: 6,000 millones de kilómetros en el ultramar del universo. Y desde ahí, antes de abandonar nuestro sistema solar, se volvía hacia nosotros y tomaba una fotografía conmovedora de nuestro mundo: un punto que apenas se distingue en una franja solar intermitente. Se ve a la Tierra indefensa y solitaria en aquella lejanía abrumadora. Carl Sagan lo recitaría con mayor lirismo:
Eso es aquí, es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él están todos los que amamos, todo los que conoces, todos de quiénes has oído hablar y todos los seres humanos, quienes fueran que han vivido sus vidas. La suma de nuestra alegría y sufrimiento… cada héroe y cobarde, cada rey y cada campesino, cada joven pareja de enamorados, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en lo que somos: una mota de polvo suspendida en un rayo de Sol. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de la soberbia humana que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo: el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido.
Pero, y si la ciencia es la poesía de la realidad, ¿qué será entonces aquel género de la literatura? Eso es muy sencillo: la poesía es la ciencia de la imaginación.
†
¿Quién es Javier González Blandino?


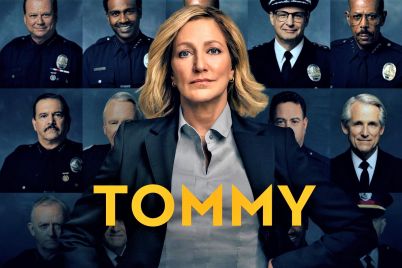
Absolutamente genial.
Interesante. Me estoy rompiendo el cerebro sedienta de inspiración para lograr el propósito de escribir una poesía que interconecte en sí misma la relacion existente entre el universo, ciencia, poesía, música. Éste artículo me fue útil.