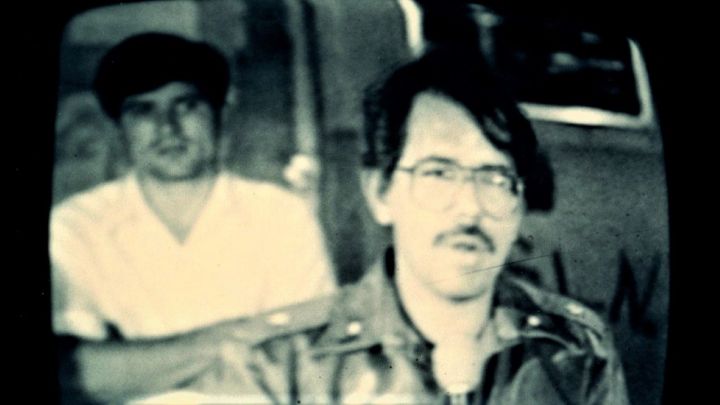«Nada es tan peligroso como dejar por demasiado tiempo a un único ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y él a mandarlo». Simón Bolívar, el autor de esta frase ha sido citado en innumerables ocasiones por quienes, a cuenta propia, se denominaron sus sucesores: los revolucionarios del nuevo siglo. Pero de entre las muchas veces que se le nombró en actos públicos —en las que su nombre fue rebajado a la propaganda y su vida transmutada en anécdotas aisladas, serviles a ideas perversas— siempre se los olvidó mencionar la frase del comienzo. ¿Por qué será?
«Nada es tan peligroso como dejar por demasiado tiempo a un único ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y él a mandarlo». Simón Bolívar, el autor de esta frase ha sido citado en innumerables ocasiones por quienes, a cuenta propia, se denominaron sus sucesores: los revolucionarios del nuevo siglo. Pero de entre las muchas veces que se le nombró en actos públicos —en las que su nombre fue rebajado a la propaganda y su vida transmutada en anécdotas aisladas, serviles a ideas perversas— siempre se los olvidó mencionar la frase del comienzo. ¿Por qué será?
En 1963 —en una nación que casi un siglo antes había visto nacer a un poeta preocupado por una princesa triste— un estudiante de derecho se seducía por el sueño de imitar lo que un grupo de hombres aún más soñadores que él lograron en una isla del Caribe. Abandonó sus libros porque le parecieron absurdos y llenos de enunciados complicados, y de igual modo tomó como inútil lo que Kant llamaba ética, por lo que prefirió ir a luchar creyendo que así es como se forjan los grandes hombres.
Aquel soñador pudo haber sido bendecido con el don de la persistencia, pero un día al fin pudo entrar a un palacio vacío sin haber librado ninguna batalla. Y, de hecho, le gustó tanto que decidió quedarse a vivir allí. Un día, sus gloriosas victorias en las batallas que nunca libró, todos esos libros que nunca leyó y esos horribles desvelos en los que pasó durmiendo por fin habían dado frutos: ya era rey y soberano de Nicaragua. Para su desgracia, unos años más tarde le informaron que debía dejar el palacio porque unos malvivientes habían concebido la atroz idea de agarrar unos papales y escribir en ellos el nombre de quien debía vivir en él. Nuestro héroe se enfureció, se indignó: a los reyes no se les saca de esa forma de sus palacios; pero sabía que aquello no había acabado y que su corona, ganada con la sangre de otros, era un derecho cuasi-divino.
Casi dos décadas tardó nuestro héroe en volver, pero así lo hizo: volvió a soñar con su corona sobre la cabeza, pero ahora debía procurar que nadie se la quitara. Le tomó tiempo, pero más temprano que tarde descubrió que si en esos papelitos no dejaba escribir el nombre de los demás, podría seguir siendo rey; y si sus amigos eran los que contaban los papelitos, podría reinar tranquilo.
Así lo hizo y se volvió rey hasta que la suerte lo dijera. Ya en el trono le entró la nostalgia y decidió recrear aquellas escenas que vivió cuando era un joven soñador, y puso a sus súbditos a actuar en dicha obra y con la misma crueldad (quizá un poco más) con la que algún día se presenciaron todo tipo de actos inenarrables en el pasado. Así lo mando hacer el rey. La obra le salió perfecta, todo se vio tan real que muchos hasta lloraron —por la felicidad, obvio— y hubo quienes se tomaron tan bien su papel de muerto, que dicen en que todavía siguen actuando.
Hace poco el rey volvió a organizar el juego de los papelitos, pero no le preocupaba el resultado, pues sus amigos eran los que los contaban. Él debe seguir reinando: celebrando las batallas que no ganó y los libros que no leyó. El rey debe seguir con su ardua labor de pintar de rojo las calles del reino para poder darle más alegrías a su pueblo. El rey debe seguir soñando porque si abre los ojos… Bueno, ¿para qué hacerlo?
Eso sí: dicen que en los pasillos de aquella facultad de derecho hay un libro que sigue en el suelo. Algunos sospechan que era del rey, abierto en una pagina en particular: la que ya no alcanzó a leer por ir a luchar. Dicen que en esa página hay una frase de Bolívar. ¿Sobre qué será?
Ver todas las publicaciones de Darío Jovel en (Casi) literal