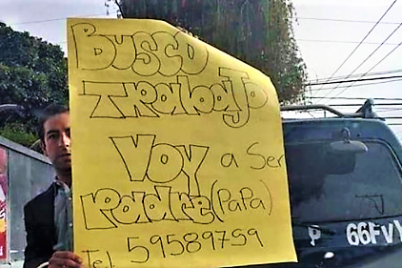Casi todo escritor o escritora conserva el manuscrito de 500 páginas a doble espacio que contiene una primera novela, escrita y —con suerte— publicada por él en otro tiempo, con otros sueños, otras convicciones y acaso otra personalidad.
Casi todo escritor o escritora conserva el manuscrito de 500 páginas a doble espacio que contiene una primera novela, escrita y —con suerte— publicada por él en otro tiempo, con otros sueños, otras convicciones y acaso otra personalidad.
Generalmente se trata de una obra extensa de cuando escribía más y leía menos, de cuando era más entusiasta y menos crítico consigo mismo. Quizá un texto lleno de erratas, datos falsos y hasta errores de continuidad, de cuando usaba oraciones demasiado largas y comas inconmesuradas. Una novela de la que ahora se avergüenza, que nunca volvería a transcribir aunque solo tuviera ese manuscrito, un libro que ni loco volvería a reeditar y que tampoco volvería a publicar ni siquiera de gratis.
Pues bien, resulta que esa novela —que lo llenó de satisfacción a los 19, con otra forma de ver el mundo y hasta creyendo que se podía vivir de la literatura— ahora no la enseña ni la menciona a nadie. Trata de omitirla en sus conversaciones con otras personas dentro de su círculo intelectual, a tal punto de incomodarse cuando se la mencionan y cambiar de tema con astucia cuando el asunto sale a la luz. Y cuando no puede evadirlo, recurre a las banales y falsas excusas de todo escritor: «Estaba muy joven cuando la escribí», o «Eran otras épocas», o «Ya me olvidé de ella, ¿cómo era?», o simplemente «No soy el mismo, ahora soy un escritor de verdad».
Entonces los recuerdos del autor viajan hasta la presentación oficial de esa novela fatal y se siente aliviado de que esa noche haya llovido torrencialmente y que solo hayan asistido diez personas (contando a su media docena de hermanas). Guarda el alivio de que las personas que en su momento la compraron por pena o camaradería nunca la hayan leído, y que las tías o amigos que sí la leyeron por compromiso, que ya la hayan olvidado.
Y con toda honestidad agradece que la novela esté agotada y que ahora no le reste credibilidad a toda su obra posterior. Aunque nunca vuelva a publicarse y nadie más la vuelva a leer, se da cuenta de que solo hasta ahora todo cobra sentido y se siente feliz de que el acontecimiento de un primer libro trascienda como la noticia de un muerto sin plata.
Una novela de la que se afrenta y por la cual se desconoce a sí mismo, horrorizándose al abrirla y leer aleatoriamente cualquier fragmento, satisfecho de que ya nadie la recuerde y que en el mundo solo quede un manuscrito, y que esté en su poder.
Un manuscrito —tecleado a computadora, impreso en un café internet y con encuadernado en espiral— que para él ni siquiera debería existir por el puro bienestar de su conciencia y su dignidad intelectual; pero que, cosa muy extraña, tampoco es capaz de echar a la basura.
†