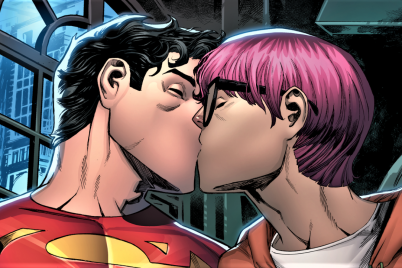Hace poco me enteré de un escritor que no estaba bien de salud y que, debido a su condición, fue trasladado a un hogar de cuido. Hecho esto, sus parientes más cercanos contactaron a varias personas que compartieron con él para repartirles los libros de su biblioteca y dejar sus tesoros más preciados en buenas manos.
Hace poco me enteré de un escritor que no estaba bien de salud y que, debido a su condición, fue trasladado a un hogar de cuido. Hecho esto, sus parientes más cercanos contactaron a varias personas que compartieron con él para repartirles los libros de su biblioteca y dejar sus tesoros más preciados en buenas manos.
Esta noticia me hizo cerrar los ojos por un momento para imaginarme mi propia vejez y el destino de mi biblioteca. El aferro a la vida no nos deja repartir con anticipación nuestros bienes materiales, supuestamente para evitar el mal agüero. No sé si esto solo sea la vieja consigna heredada de no coquetear con la muerte bajo ninguna circunstancia y aún menos retarla con un trabajo de desapego. O talvez solo sea egoísmo.
Lo cierto es que mis hijos un día crecerán y, a pesar de que cada libro que compro es con el propósito de dejárselos, sé que no necesariamente compartirán mis intereses. Así fue como mi esposo no se dejó muchos de los discos de acetato de su papá. «Tenemos diferentes gustos musicales», dijo. Y yo imaginé a mis hijos diciendo algo parecido.
Mi biblioteca es una viva representación de mis miedos, mis anhelos, mis trastornos, mis intereses y mis locuras, pero todo eso no tiene que ser obligatoriamente apreciado por mi familia cercana. No hay ninguna obligación en asumir la responsabilidad de atesorar lo que fue un tesoro para otra persona, por mucho que la hayamos querido. De todas formas, como dijo Charles Chaplin, «Mañana los pájaros volverán a cantar».
Entonces pensé en el destino de mis pertenencias intelectuales en una posible carta.
- A mi amiga Perenceja Peréz le dejo todas las revistas de recetas que no cociné y que además están como en el primer día. No les cayó ni aceite, ni azúcar, ni lágrimas.
- A mis enemigos les dejo mi colección de directorios telefónicos.
- A mi editor nicaragüense, mis cuadernos de apuntes.
- A mis hijos les dejo mis atesoradas ediciones ilustradas de Kafka, Gabriel García Márquez, Homero e Ítalo Calvino, además del diario de Frida Kahlo y la biografía de David Bowie, entre otras maravillosas ediciones hechas por amor y no por negocio.
Sé que, si me voy antes que mi marido, él se quedaría con mis libros. Lo haría para recordarme a través de ellos (un asunto meramente romántico) y porque sus discos tienen mejor acústica gracias al molote de libracos que deambulan cerca de su equipo de sonido. También sé que no leería ninguno de ellos. Caería en un sueño profundo luego de la segunda página y en ese momento la idea romántica de recordarme a mí a través de mis textos pasaría a convertirse en algo irreal.
Si alguna vez ingresara a un centro de cuido donde los pájaros no fuesen a cantar tan a menudo, donde estuviese confinada a compartir habitación con gente que no habla, rodeada de frascos ámbar con medicinas, aparatos ortopédicos, recetas con firmas de médicos y objetos sin valor personal… ahí talvez pensaría en mis anaqueles vacíos y desprovistos de mis bellas ediciones ilustradas y sentiría nostalgia por la vanidad que emana de una biblioteca. Añoraría una vejez idílica, sin tener que pasar mis últimos días en un centro de cuidado ni estar confinada en los últimos cuartos de la casa de mis hijos o de unos parientes en segundo o tercer grado. Me imaginaría dentro de un laberinto construido por un admirador de Borges, recibiendo la visita de un viejo amigo o de una vieja amiga, personas llenas de rarezas que estrechan la mano y se convierten en libro abierto.
Aunque, volviendo a la realidad, mucha suerte tendríamos tan solo si esos amigos llegaran a visitarnos a un asilo nada más para contarnos algo de nosotros mismos. Una provocación astuta que nos devuelva, aunque sea durante un par de horas, una partícula memoria.
†