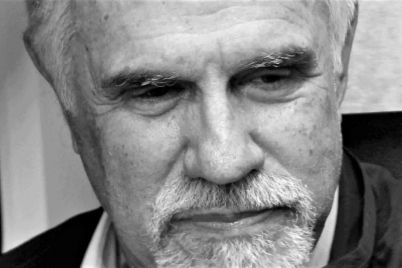Para muchas personas es común pensar que la literatura es un arte mayor y el teatro un arte menor. Aunque hoy esta clasificación de las artes nos parezca anticuada, basta revisar gran parte de la tradición dramatúrgica occidental para darnos cuenta de que la idea probablemente no sea tan desfachatada como parece. Lo cierto es que no se puede negar que el teatro ha sido, en muchas ocasiones, un lacayo de la literatura, pero esta aseveración —con la que no estoy de acuerdo, por supuesto— no solo se intenta justificar con la desproporción existente entre narradores y poetas en relación con la de dramaturgos, sino también por el hecho de que el teatro occidental se ha ido llenando de palabras y ha perdido su esencia: la acción.
Para muchas personas es común pensar que la literatura es un arte mayor y el teatro un arte menor. Aunque hoy esta clasificación de las artes nos parezca anticuada, basta revisar gran parte de la tradición dramatúrgica occidental para darnos cuenta de que la idea probablemente no sea tan desfachatada como parece. Lo cierto es que no se puede negar que el teatro ha sido, en muchas ocasiones, un lacayo de la literatura, pero esta aseveración —con la que no estoy de acuerdo, por supuesto— no solo se intenta justificar con la desproporción existente entre narradores y poetas en relación con la de dramaturgos, sino también por el hecho de que el teatro occidental se ha ido llenando de palabras y ha perdido su esencia: la acción.
Para apoyar esta tesis tan solo es necesario hacer una revisión somera en la dramaturgia canónica occidental, desde los griegos hasta entrado el siglo XX. Cualquiera puede caer en la cuenta que el teatro se llenó exageradamente de palabras y, paulatinamente, el texto fue desterrando la acción dramática. Siempre existirán los defensores de las letras y del buen decir que justificarán este abuso, diciendo que la palabra también es acción. Claro que no dejan de tener razón, pues hablar también puede percibirse como acto. A través de las palabras también se sugieren acciones. Sin embargo, al hacer una revisión un poco más minuciosa de estos textos canónicos, no será extraño observar que existe un reino castrante en el que las palabras dichas en boca de los personajes sugieren las acciones que, probablemente, el público desearía ver. Para muestra bastaría hacer un ejercicio simple: tome un texto dramático cualquiera, uno de Ibsen, por ejemplo, y resalte con un color específico aquellas acotaciones que indiquen una acción escénica. Las personas que están familiarizadas con la estructura de los textos teatrales probablemente ni siquiera hagan el ejercicio porque de antemano sabrán que los lineamientos que hacen alusión a las acciones son casi inexistentes.
En cierto sentido, no se puede negar que esta mínima intromisión del dramaturgo en sus textos ha sido un verdadero estímulo para que el director de escena y los actores —claro, aquellos directores y actores que no subordinan la acción a la palabra ni dejan que estas se conviertan en cenicientas del texto— puedan desarrollar montajes muy creativos. Pero la mayoría de veces, los mismos profesionales del teatro son quienes convierten los textos dramáticos en lacayos de la literatura. Quizá una pobre formación en tablas o una visión tradicionalista lleve a estos teatreros a cimentar el culto a la figura autoritaria del dramaturgo, a quien se le venera como un dios omnipotente y omnipresente. Es común toparse con aquellos directores de escena para los que el texto se convierte en palabra escrita en piedra. ¡Ay de aquel actor que ose salirse, aunque sea una sola línea, de la sagrada palabra del dramaturgo! Para ellos, el dramaturgo se convierte en una especie de divinidad omnisciente y omnipresente al que no se le puede cuestionar ni un ápice sin caer en el vicio de la blasfemia. Así, es probable que desarrollen toda una carrera teatral con el asidero seguro de la autoridad que representa el autor.
No tengo nada para objetar a los dramaturgos, principalmente porque es probable que la mayoría de ellos se hayan formado bajo las luces de la literatura y no la de los reflectores. Además, si se revisa en la historia, lo más seguro es que muchos de sus escritos brillaron porque fueron avalados por el respetable arte literario y no por la dudosa profesión del teatrero. Y quiero dejarlo bien claro: esta no es mi opinión. Las fuentes históricas lo confirman: ¿cuántas veces, en la historia del teatro occidental, no se vio con desprecio y baja reputación el oficio del teatrero? ¿Cuántas veces fueron vistos con desconfianza? Pero la profesión del dramaturgo —tal vez por el simple hecho de que la obra literaria queda plasmada— siempre tuvo mayor reconocimiento y prestigio, por más licenciosa que pudiera ser su vida. Tampoco debe perderse de vista que, en una tradición teatral construida a partir de las palabras, el dramaturgo esgrimía sus habilidades a partir de la elocuencia, el retoricismo, los cultismos, la erudición y «el buen gusto» al expresarse. Entre más muestras diera de sus destrezas glósicas, más respeto y admiración ganaba.
Afianzando el ideal de hombre de mundo y de letras del mundo renacentista, los dramaturgos europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII hicieron gala de sus complicadas y grandilocuentes composiciones dramáticas en verso. En esta época todo lo que se consideraba respetable en el teatro quedó convertido en engolamiento postizo. El elemento lúdico en el teatro de salón, considerado poco digno y plebeyo, era reservado para entremeses y sainetes. Los grandes espectáculos teatrales de los corralones, por muy populares que fueran, tenían que tener esa vena aristocrática que el decir artificioso ponía como sello de garantía.
Fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, con la irrupción del realismo en todas las expresiones artísticas, en que la situación cambió un poco para el teatro. El conocido Stanislavski creo su famoso método, que luego evolucionó en las acciones físicas. El acartonamiento pasó a formar parte de la historia y el teatro reclamó para sí la verosimilitud. Sin embargo, la palabra siguió ejerciendo su tiranía. Por toda Europa surgieron brillantes dramaturgos realistas con obras trascendentales en la historia de la literatura, pero que, al final de cuentas, cimentaron más la tradición glósica-literaria y no la tradición lúdica-teatral. Aunque los diálogos se acercaron más al realismo descarnado y eso produjo un efecto no visto con anterioridad en el teatro, no dejaron de ser expresiones que, para ser coloquiales, estaban muy bien estructuradas, demasiado bien dichas. Si bien es cierto que, al acercarse al habla del hombre común, la dramaturgia realista representó un paso adelante hacia la verosimilitud, muchos de sus diálogos todavía tenían mucho del rebuscamiento discursivo.
Es a partir de las vanguardias, y con los aportes del realismo en el cine, que el teatro logra dar un paso hacia adelante. Muchos de los diálogos del teatro del absurdo, por ejemplo, van adoptando una dinámica diferente a la del teatro de tradición literaria que se había venido construyendo. En esencia, no son diálogos explicativos-discursivos, sino sucesiones rítmicas que fluyen a veces atropelladas; otras, gráciles, pero que en conjunto recrean la espontaneidad del habla común. Por supuesto que la vertiginosidad en el diálogo de la vanguardia francesa tiene una función estilística muy puntual: enfatizar el sentido del absurdo al hablar; sin embargo, este tratamiento técnico del diálogo produjo un efecto renovador en la escena, el cual ha sido aprovechado por algunos dramaturgos con una visión más teatral y cinética aunque todavía prevalezcan aquellos que le rindan pleitesía a la tradición literaria.
Dramaturgos como Fernando Arrabal o Tadeusz Kantor han sido mucho más atrevidos en algunas de sus propuestas al desterrar completamente a la palabra de su trono. Como es de esperarse, la tradición literaria ha visto con recelo muchas de estas expresiones precisamente porque se perciben como amenazas demoledoras para la misma tradición que sustentan. Pero más allá del mundo de la literatura, el dramaturgo tiene libertad de escribir y publicar lo que le venga en gana. No es el dramaturgo, con las posibles limitaciones de visión teatral, quien ha hecho del teatro una sirvienta de la dramaturgia. El principal responsable es el teatrero de tablas, quien ha sucumbido ante la autoridad literaria a partir de la veneración absoluta que ha hecho del texto.
†